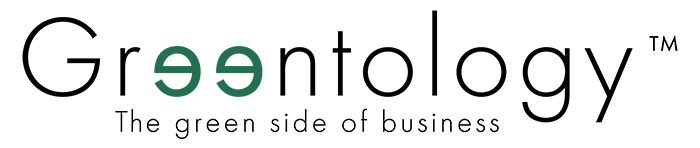Monocultivos intensivos de olivo arrasan paisajes históricos

Ecologistas denuncian que los monocultivos intensivos de olivo en el Alentejo están destruyendo ecosistemas milenarios, pese a la promesa de desarrollo impulsada por la presa de Alqueva
Por generaciones, la finca de José Pedro Oliveira, en las colinas suaves del Alentejo, ha sido un refugio de biodiversidad. De pie bajo un olivo milenario cerca de Serpa, acaricia su tronco con respeto. “Tiene más de 1.000 años. Quizá más que Cristo”, dice, como si hablara de un viejo sabio que ha visto pasar imperios y sequías. Su paisaje tradicional, un mosaico de robles, frutales y pastizales conocido como “montado”, resiste en un mar de monocultivos que avanzan sin freno.
Centro de desequilibrio ambiental
El Alentejo es una de las regiones más áridas y despobladas de Portugal. Su transformación ocurrión las últimas dos décadas. Grandes extensiones de tierra son ocupadas por olivares de seto superintensivo, posibles gracias al embalse de Alqueva, el mayor lago artificial de Europa Occidental. Lo que originalmente fue un motor de desarrollo regional, hoy es visto por ecologistas y académicos como un símbolo de desequilibrio ambiental y concentración económica.
“Es un contraste asombroso. Lo único que tienen en común es que se trata de la misma especie”, afirma Oliveira sobre los olivares industriales frente a su olivar de secano. Mientras sus árboles de raíces profundas viven siglos, los monocultivos, con hasta 2,500 árboles por hectárea, duran apenas unas décadas y dependen de riego intensivo, maquinaria pesada y agroquímicos.
Más del 80% del agua del embalse se destina al riego de olivos y almendros
En 2024, EDIA —la empresa pública que lo gestiona— irrigó 74,059 hectáreas, casi todas en manos de grandes firmas como Elaia, De Prado y Aggraria. “Muchas de las empresas (que utilizan el agua de Alqueva) son fondos de inversión centrados en el beneficio y completamente desvinculados del territorio. No piensan en promover un futuro sostenible para las próximas generaciones”, advierte Teresa Pinto Correia, profesora de la Universidad de Évora.
La presa, que costó 2,500 millones de euros, también tuvo un costo humano y ecológico. La inundación del pueblo de Luz, la tala de más de un millón de árboles y la desaparición de decenas de yacimientos arqueológicos. A pesar de su promesa de desarrollo, el Alentejo perdió más de 52,000 habitantes entre 2011 y 2021.
Desde su entrada en funcionamiento en 2002, las exportaciones de aceite de oliva se multiplicaron por 12 en volumen y por 18 en valor, alcanzando los 900 millones de euros al año. “Gracias a la presa de Alqueva Portugal se convirtió en uno de los principales exportadores de aceite de oliva del mundo”, sostiene Susana Sassetti, directora de Olivum, asociación que representa a los grandes olivicultores.
Pero los costos ecológicos son alarmantes. “Dada la escala de la transformación del paisaje, podemos llamar a esto un ecocidio”, afirma Pedro Horta, de la organización ecologista ZERO, quien ha documentado daños a zonas protegidas, destrucción de redes hídricas y pérdida de biodiversidad.
Estudios recientes confirman que los olivares intensivos albergan apenas la mitad de especies que los tradicionales, y su avance ya afecta incluso a las comunidades de aves del Mediterráneo.
TE PUEDE INTERESAR ♦ Más de 3 mil 500 voluntarios se suman a la restauración de ríos en 14 estados